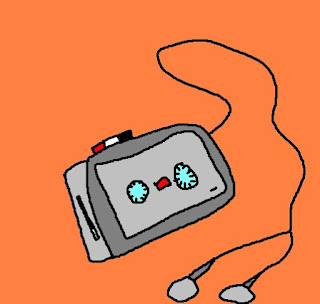
Desde mi ventana veo cómo se llevan a los muertos. Es raro el día en el que no se llevan a alguno. Ayer no estaban muertos; lo mismo me tropezaba con ellos en el pasillo, o en el comedor, o en el jardín. Estaban aún aferrados al hilo de vida al que yo misma sigo enganchada sin saber para qué. Días antes, yo ya percibía la presencia de la muerte en sus ojos hundidos y grises. Me hice experta en eso como una zahorí percibe la presencia del agua cuando nadie la ve.
Por las noches escucho rezos, lamentos, ruidos, llantos, carreras por los pasillos. Duermo siempre con la persiana levantada con la inútil finalidad de que la perniciosa oscuridad de la noche no invada completamente mi cuarto y este quede iluminado, parcialmente, por las luces de las farolas del jardín. El jardín de los muertos vivientes como yo lo llamo.
Sólo una enfermera sabe que lo llamo así. La misma que me compra el tabaco rubio y el perfume cuando se me acaba. La misma que se acuesta con el jardinero, quince años menor que ella, porque su marido no la mira ni cuando van a comer. El hecho de ser una vieja moribunda no me da derecho a oler mal. El olor a tabaco, a una mujer de mi edad, le confiere un cierto toque de modernidad, lo que no deja de ser una tremenda contradicción. ¿Pero no es acaso la vida misma una tremenda contradicción?
La ultima vez que vinieron a visitarme creo fue alguien de la oficina del catastro. No, no, creo que eran de servicios sociales, o algo así. Qué se yo. Ya tan sólo soy una vieja chocha que espera su ambulancia, hacia el tanatorio, como cuando de joven esperaba el autobús para ir a trabajar a la oficina. Yo era buena en eso. Mis jefes besaban por donde yo pisaba. Disfrutaba con lo que hacía lo mismo que ahora disfruto llevando el archivo cronológico de los decesos de este infame geriátrico perdido en la nada.
No tuve esposo, ni hijos, ni sobrinos, porque fui hija única. Estoy más sola que la soledad. Siempre estuve así, más sola que la muerte a la que espero fumando y con los brazos abiertos.
La artritis psoriásica que me tiene todo el cuerpo recubierto de llagas es el menor de los males que me martirizan. Los médicos no dan crédito a que no les brinde ni un lamento, ni una queja, ni una sola lágrima. Yo, por el contrario, altiva y elegante, como una momia en vida, leo a Murakami y escucho jazz, con mis viejos walkman, fumando en el jardín. Bien perfumada, eso sí; me baño en Chanel n.º 5.
La vida es una puta mentira, dijo ayer por la mañana el que se murió anoche.
Seguro que mañana ingresará alguna nueva y llorará toda la noche como el niño que pasa su primer día en la guardería. Siempre es la misma historia. Hasta para morirnos somos poco originales.
José Fernández Belmonte





















De nuevo nos une Murakami, pues acabo de librar del celofán «Escucha la canción del viento». Sus primeras reflexiones sobre la escritura me han venido como anillo al dedo después de haber estado participando en un taller de verano sobre el tema. Él también parece un hombre solo, como la protagonista de tu geriátrico. Él también piensa en qué quedará después de él una vez muerto.
No sé si somos poco originales y lloramos en las mismas circunstancias, tanto en la guardería como camino del cementerio; pero no todos pueden plasmar con palabras esos instantes mágicos que, nacidos en la vida real, se anclan en el fondo infinito de la literatura.
Un abrazo y muchas gracias por hacernos caminar por «El jardín de los muertos vivientes».